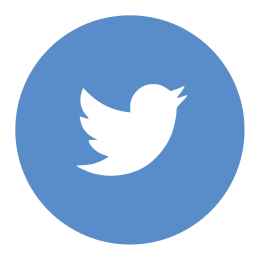OFRENDA
A propósito de la película “Sacrificio” de A. Tarkowsky1
(Cf. Alemany, C.(Ed.), Relatos para el crecimiento personal, Ed. Desclée de Brouwer, Bilbao 1996, 115-137)
En este capítulo no partimos de un texto. Partimos de una doble traición. Porque si traducir es siempre traicionar, aquí la traición se consuma doblemente. En primer lugar, porque es traducido el texto original que Tarkowsky escribió para el guión cinematográfico de “Sacrificio”. Pero, sobre todo, porque la obra elegida es esencialmente imagen y sonido, y aquí tan sólo es posible ofrecer al lector un texto “ciego y mudo”. Mayor traición, sin duda, es ésta.
Que se me perdone la doble traición llevada a cabo, si es que tiene perdón lo de «contar» una película. Creo disponer de un doble eximente también. Primero, el de haber tenido la intención de provocar la imaginación del lector para que, desde su interior, preste luz y sonido, su imagen y música más personal al texto que comentaremos y pueda realizar así el montaje de su propia película. Segundo, el de suscitar, espero, el deseo de contemplar directamente la bella e intraducible obra de Tarkowsky.
1. “Sacrificio” de A. Tarkowsky.2
La película “Sacrificio” (1985) es la última de este cineasta ruso, muerto de cáncer en 1987, realizada como testamento espiritual y ofrecida a su hijo pequeño a quien está expresamente dedicada. Ninguna película de Tarkowsky es fácil. Tampoco ésta. Su filmografía está siempre repleta de enigmáticos símbolos que, en más de una ocasión, escapaban incluso a la misma comprensión racional del autor. No era infrecuente que Tarkowsky extrajese sugestivas imágenes de sus propios sueños, extraños e indescifrables para él mismo3. A través de ellos, el autor nos va fascinando e introduciendo en una atmósfera cargada siempre de emoción y misterio. Su cine, por eso, se encuentra generalmente impregnado por una honda y, muchas veces, expresa religiosidad.
La ofrenda de los magos.
Un bello dibujo de Leonardo de Vinci, “La adoración de los magos”, situado como fondo de tonos ocres para los títulos de crédito, concentra ya, gráfica y simbólicamente, las dimensiones básicas que encontraremos en la película. La obra del renacentista italiano nos ofrece, en efecto, una clave fundamental de lectura de lo que vamos a ver. En un primer plano contemplamos tan sólo la mano de un Rey Mago que ofrenda una copa. Lentamente va apareciendo ante nuestros ojos el anciano completo que, de rodillas y en actitud suplicante, presenta su ofrenda a Jesús. Desde la figura del niZo, la imagen asciende a lo largo del tronco de un árbol, para mostrarnos finalmente su espléndida copa. Este árbol, en toda su frondosidad, juega, sin duda, como contraste con otro arbusto de la realidad con el que se funde, pero éste despojado y seco. Él nos dejará paso a lo que será el prólogo de la película. La bellísima aria de J. S. Bach “Apiádate, Señor”, extraída de la “Pasión según San Mateo”, nos introduce en esa tristeza esperanzada que impregna toda la obra de Tarkowsky.
El árbol seco.
En el prólogo de la película nos encontramos ya con el protagonista, Alexander, que pasea con su hijo, un niño de pocos años, por un inequívoco paisaje nórdico. Allí, con la ayuda del pequeño, Alexander planta un árbol completamente seco junto a la misma orilla del mar, mientras que, con voz dulce y pausada, le narra a su hijo una bella historia: “Hace ya muchísimo tiempo un monje muy viejo de un antiguo monasterio ortodoxo plantó un árbol seco en la montaña. Era igual que éste. Y le dijo a su discípulo que regara el árbol cada día hasta que cobrara vida. Y desde entonces, todos los días por la mañana temprano subía a la montaña con un cubo de agua. Y al atardecer volvía al monasterio. Así lo hizo durante tres años, hasta que un maravilloso día, cuando fue a regar su árbol como siempre hacía, encontró que toda su copa se hallaba cubierta de hermosas flores. Digan lo que digan – concluye Alexander- esa manera de proceder puede dar resultados extraordinarios”.
Terminada la historia, hace aparición en escena, montado en una desvencijada bicicleta, su amigo Otto, el cartero. Por él vamos a saber que, precisamente, ese día es el cumpleaños de Alexander. Otto le trae cartas de felicitación de amigos de otros tiempos y le promete su propio regalo, cuando por la tarde, acuda también a la celebración familiar.
A través del relajado y amistoso diálogo que mantienen Otto y Alexander en el verde prado junto al mar, vamos penetrando en capítulos importantes de la vida del protagonista. En otro tiempo fue un conocido periodista, autor teatral, escritor y también ensayista. Más tarde sabremos que dedicó largos años a la Filosofía, a la Teología y a la Estética; pero que con todo ese esfuerzo y bagaje lo único que consiguió fue -según sus propias palabras- ponerse a sí mismo unas esposas. Ahora, vive persuadido de que “el pecado es equivalente a lo innecesario” y que, por ello mismo, “nuestra civilización es gran pecado desde el principio hasta el fin”. Resignadamente confiesa, sin embargo, que es la única de la que disponemos y que frente a ella no parece que exista mucha posibilidad de cambio. En definitiva, Alexander es ahora tan sólo un artista retirado, un intelectual descreído y, tal como lo define Otto, “un ser silencioso y triste”.
Todo es un contraste con su amigo el cartero, para el que la vida es tan sólo como una gran sala de espera de una estación de ferrocarril donde aguardamos que las cosas se hagan por fin realidad. Otto es la esperanza, la negativa a que todo se reduzca a lo que vemos. Es más. Otto es el convencimiento de que lo que vemos constituye tan sólo una mínima expresión de la realidad. Nos movemos incansablemente entre la fe, el escepticismo y la esperanza. “A veces creo que si de verdad creemos algo, ocurrirá. Está escrito – concluye- que la creencia lo es todo”.
El niño, mientras su padre y Otto discursean, juega y calla alrededor del árbol seco recién plantado. Una reciente operación de laringe constituye la astuta estrategia de Tarkowsky para que el pequeño no pueda hablar. Un silencio que no sabemos si es la expresión de una impotencia o de una sabiduría que aún no se pervirtió.
El hastío.
Tras este bello y denso prólogo, Tarkowsky nos conduce a la casa y al ambiente familiar. En ella se desarrollará todo el film (salvo en sus sueños y pesadillas) hasta que de nuevo, en el epílogo, volvamos junto al árbol seco plantado a la vera del mar.
En la casa, construida en un bello paisaje natural “lejos de la fuerza y el poder de la civilización”, asistiremos a un peculiar día de cumpleaños. Allí estarán Adelaida, la mujer de Alexander, Marta su hija con su esposo Víctor, médico, Otto el cartero, Julia la asistenta y María, mujer de apariencia misteriosa (“Es muy rara. A veces me asusta”, comenta en un momento Adelaida) que también trabaja para la familia, pero que, concluidas las funciones del día, se marcha a su propio hogar. La preparación de los platos, el vino y los candelabros serán su última ocupación de ese día en la casa. Son el símbolo del sacrificio que más tarde tendrá lugar. Y el niño…, silencioso y dormido en un aposento inundado por una intensa y extraña luminosidad. En su casi permanente ausencia de la pantalla, el niño constituye, sin embargo, un auténtico centro de gravedad al que Tarkowsky nos conduce una y otra vez casi sin que nos demos cuenta. “Todo cambió cuando nació el niño”, nos dice en un momento Alexander.
A su alrededor todo es un mundo vacío. Entre el hastío y la desesperanza. Frívolo y neurotizado desde la ausencia de referencias básicas. Un mundo, representado en la casa, donde los personajes van y vienen, sin que sepamos muy bien de dónde ni para dónde vienen o van. Todo es, por otra parte, bello, culto y sutil. Espléndido en su apariencia. Inquietante en su vacuidad.
Adelaida, la esposa, no comprende porqué su marido abandonó el éxito y la fama que obtenía en el teatro y que le impidió seguir siendo “la mujer de un autor que disfruta del éxito”. Víctor, el esposo de su hija Marta dice “no soportar más” y manifiesta su intención de marcharse a Australia. La decisión parece afectar más a su suegra Adelaida (con quien se adivina una secreta vinculación y complicidad) que a su misma esposa, Marta. Ésta, es la nada, la evanescencia, un mero y bello ir y venir encerrado voluptuosamente en sí mismo.
En esta atmósfera, cualquier manifestación de hondura humana parece condenada al fracaso. Como si la densidad de la existencia se hubiera diluido o esfumado definitivamente. “Todo se ha perdido”, son las certeras y tristes palabras de Alexander cuando admira la densa espiritualidad de unos iconos rusos en el libro que su hija y yerno le obsequiaron4. Es como si todo estuviera abocado a quedar en una mera superficie, fantástica pero vacía de contenido y referencias. Muerta. Como si la inocencia, la comunicación, la creencia y la esperanza que supusieron esos iconos rusos de otro tiempo ya no fueran posible. “Ya no podemos rezar más”, concluye Alexander con pesadumbre mientras los contempla.
Pero es en ese mismo mundo vacío y en esa triste fiesta de cumpleaños, donde va cobrando relevancia la presencia de Otto que, desde su misma profesión de cartero, y como un ignorante excéntrico e iluminado, se nos va desvelando poco a poco como la metáfora de un auténtico ángel liberador. A veces, todos le escuchan, entre escépticos e interesados. Como si, a pesar de su empeño, no pudieran resistírsele. Su hobby – nos dice- es el de “coleccionar hechos inexplicables y extraños” y su convicción más profunda es la de que “estamos completamente ciegos”, que “»miramos, pero que no vemos nada”. En un momento dado, como si ese más allá del que habla le fulminara, Otto cae sin sentido bruscamente por el suelo. Al incorporarse pregunta: “¿qué es lo que creéis que ha pasado?” Él mismo parece tener la respuesta: “Ha sido tan sólo un ángel malo que me tocó con sus manos”. Momentos después, un temblor de tierra hace vibrar las copas de cristal ante la mirada aterrorizada de Julia, la asistenta. Todos son presas del pánico, excepto Otto que permanece tranquilamente sentado, mientras los demás corren a su alrededor de un lado a otro. Un misterioso recipiente de cristal lleno de leche se derrumba y estalla en el suelo invadiendo de blanco toda la pantalla que lo recoge. Se cierra así la inquietante descripción que Tarkowsky nos hace del micromundo familiar de Alexander.
El paso a la habitación donde duerme el niño y en la que Alexander y Otto observan el cuadro de la adoración de los Magos, nos traslada a la parte más enigmática e inquietante de la película. La que a su vez nos conducirá a la ofrenda sacrificial, como única vía de salvación del sinsentido y el vacío.
La catástrofe.
La catástrofe final es anunciada por la televisión. La noche ha ido cayendo y el ambiente es más sombrío. Nosotros tan sólo observamos el resplandor intermitente e inquietante de la pantalla sobre los rostros estupefactos de nuestros personajes que, atentamente, la miran. Se sobrentiende que se trata del anuncio de una conflagración nuclear última. Pero el comunicado, dictado con una voz metálica y distante, insiste en que: “no hay otro lugar en Europa más seguro que en el que nos encontramos”, “todo queda bajo el control de unidades militares especiales, unidades militares especiales…” Al acabar el mensaje, una numeración en cuenta atrás hasta el punto cero, deja paso al apagado automático del televisor. Es el final. “He estado esperando esto. Lo he estado esperando toda mi vida”, comenta Alexander. A los poco minutos, el teléfono se corta y la luz se va.
¿Qué hacer frente a lo que se presenta como el final ineludible? Alexander no hace sino confirmar su desesperanza. Adelaida, su esposa, por su parte, es presa de un convulsivo e incontrolable ataque de histeria y necesita ser contenida mediante la inyección que le administra su yerno, el médico. Mientras tanto, no deja de gritar “Esto es culpa mía”, “no puedo respirar, no puedo respirar”. “Dios mío,¡ por favor!; Dios mío,¡ por favor!”. También Marta, la hija, es aliviada de su angustia mediante una inyección. Alexander dice que prefiere beber. Otto no necesita ni una cosa ni otra.
Surge ahora una extraña lucidez sobre el pasado. “¿Por qué tendremos que hacer todo al revés?”, comenta Adelaida revisando acontecimientos importantes de su existencia. Nadie encuentra, sin embargo, una luz ni una salida frente a la catástrofe que se les avecina. Se habla de huir al norte. Pero todos saben que no por ello encontrarán escape de la situación.
Alexander se hace de un revolver. Probablemente sin saber para qué. Es la tentación de la muerte, sin más. Finalmente, en un gesto poco comprensible, lo deposita bajo la almohada del niño que duerme. E intenta rezar. Sin apenas fe ni esperanza. Tan sólo las que, como desde un estrecho resquicio, le brota de la misma desesperación. Mecánica, patéticamente, dando tumbos como un borracho, reza un Padrenuestro, que deja paso a una plegaria inundada de tantas lágrimas como autenticidad. Es, al mismo tiempo, un anuncio y una promesa de lo que será su ofrenda final: “Dios, ¡sálvanos en este difícil momento! No permitas que mueran mis hijos, mis amigos, mi esposa, Víctor…todos los que te quieren y creen en ti y todos los que no creen en ti, ¡oh, Señor!… Tú, Dios eres el único que puedes protegernos, pues esta guerra es la última, una guerra maldita después de la cual dejarán de existir tanto vencedores como vencidos, ciudades o pueblos, tierras o árboles…Te regalo todo lo que tengo. Dejo en tus manos a mi familia que es lo que más quiero. Destrozo mi hogar, me alejo de mi hijo y rechazo mi propio ser. Me quedaré mudo. Nunca más volveré a hablar con nadie. Me alejo de todo aquello que me ata a esta vida. Sólo tú ¡Oh, Dios! puedes ayudarme y hacer que el tiempo retroceda. Permite que todavía pueda huir de esta noche impregnada de muerte... ¡quiero escapar! Señor haré todo lo que te he prometido”.
La “pietá”.
Significativamente, bajo el cuadro de Leonardo, hace su aparición Otto. Viene a anunciarle la única vía de salvación. Se llama María: la misteriosa asistenta que poco antes les abandonó. “Tienes que ir a verla y convencerla de que nos ayude. No hay otra alternativa”. “Ella -nos dice- es una bruja en el buen sentido”. Acto seguido, en el cuadro de Leonardo, nos acercamos a la imagen la madre de Jesús. Alexander, aunque indeciso y perplejo, emprende, no obstante, el camino hacia la casa de María. Lo hace en la vieja bicicleta que le presta Otto y de la que cae, en un momento, por tierra. Es noche cerrada.
La casa de María es sencilla, limpia y ordenada. Circundada por un sonido de animales que, desde la granja, se hacen sentir de modo casi permanente. Unas ovejas balando atraviesan la pantalla ante la puerta de María en una y otra dirección. Todo contribuye a acentuar la magia, la ternura y el misticismo que impregnan este extraño encuentro de Alexander con la misteriosa mujer.
Nada más llegar y dejando al margen su propia extrañeza, María le ayuda, como si de un ritual se tratase, a lavarse las manos sucias por el barro del camino. Después, Alexander interpreta al piano un bello preludio que, según nos dice, era una de las piezas preferidas de su madre. Y, así, amparado en la atenta escucha de María, se sumerge en antiguos recuerdos de su relación materno filial, evocando un tiempo en el que lo originario no habían sido todavía violentado por la cultura, ni la naturaleza había sido profanada para ser convertida en jardín, ni chica alguna había osado mutilarse los cabellos.
Y así, como impulsado desde esas antiguas ternuras, pero alertado, al mismo tiempo, por el insistente tic-tac del reloj, Alexander se atreve a formular su petición: “¿Podrías amarme, María? Hazme el amor, sálvame, sálvanos a todos, por favor”. Ante la perplejidad y desconcierto de la mujer, Alexander no duda en sacar su revólver llevándolo fríamente hasta su frente: “No nos mates, ¡sálvanos, María!”.
La misteriosa mujer se transforma, entonces, en madre y amante. De un modo, a la vez, natural y milagroso levita en un momento con Alexander en sus brazos sobre el aire. Y tal como lo haría una Pietá, le ama y le arrulla cariñosamente: “No tengas miedo -repite-. Todo va bien. No tengas miedo de nada. Estás a salvo. Ámame, no tengas miedo. Llora, estás conmigo. No pienses en nada. Estás a salvo. Yo te cuidaré. Ámame, ámame”.
Todo coincide con la explosión nuclear definitiva. En la calle, sobre un sucio paso de cebra de cualquier ciudad, la gente corre y huye despavorida chocando y entrecruzándose en todas las direcciones posibles. En realidad, sin rumbo ninguno. Mientras tanto, el pequeño hijo de Alexander duerme bajo la imagen de la Virgen de Leonardo. Marta, su hermana, corre desnuda, bella y vacía por el interior de la casa.
El doble despertar.
Alexander despierta. Comprendemos ahora (ayudados por la intensidad del color que vuelve a la pantalla en sus tonos primeros) que todo no ha sido más que una terrible pesadilla. Al despertar, sin embargo, Alexander grita: “¡mamá!”.
Reasegurándose de que, efectivamente, no ha sido más que un sueño espantoso, enciende la lámpara para comprobar que no se ha ido la luz. Llama por teléfono para verificar que la línea no está cortada. Apaga el aparato de música que, ya en silencio, permaneció conectado.
Alexander no podrá, sin embargo, decir que “ha sido tan sólo un sueño”. Porque hay sueños que producen un inevitable y doble despertar. Devuelven, junto con la realidad física, una lucidez que antes nunca se tuvo y generan una fuerza de la que antes no se disponía. La realidad está ahí tal como antes de quedar dormido. La luz funciona y el teléfono también. Pero la percepción de la realidad ya no es la misma. Esa luz, esa casa, esa música, esas personas que allí habitan, son ya irremisiblemente otras. Como los vínculos que a ellas le unen. Sólo queda, pues, pasar a la acción. Es la hora del sacrificio.
La familia está allí. En el jardín. Con sus decepciones, cansancios, resentimientos e insolidaridades. Enredados en sus propios conflictos y sin posibilidad, por tanto, de encontrarse ni con ellos mismos ni con los otros. Hablan de la marcha a Australia. Víctor lo justifica alegando estar cansado. Pero para que no quede duda ninguna, lo aclara con crueldad: “Precisamente de quien estoy más cansado es de vosotros. De ser vuestra chacha. Ya va siendo hora de que os sequéis vuestros mocos”. Adelaida llora. Alexander los observa a distancia y se esconde. Todos se marchan. El niño, ya despierto, se encuentra fuera de casa, sin que sepamos dónde.
Es el momento en el que Alexander escribe una carta de despedida que, poco después, sin entender nada, leerá en voz alta su hija: “Queridos: esta noche he dormido mal. Me desperté y salí a dar un paseo. El niño no olvidará el árbol que plantamos juntos ayer,… o ¿fue hoy? No recuerdo. Pero no tiene importancia. Os mando besos. He tomado mis pastillas. Perdonadme por todo esto. 10.07 de la mañana. Papá Alex”.
La ceremonia sacrificial.
Al despertar del sueño, Alexander se cubre con una especie de oscura túnica japonesa, con un pequeño bordado oriental en su parte trasera. Da la impresión de ser un sacerdote revestido para la ceremonia. Ahora, con el trasfondo de una enigmática música, emprende la acción del holocausto: en el salón de la casa, levanta una pira con la mesa y unos cuantos sillones encima. Los cubre con un blanco mantel. Nerviosamente, con una cerilla prende fuego a todo. Ante nosotros, un primer plano nos mantiene por un tiempo en las imágenes y el sonido de la hoguera que se engrandece. Progresivamente vamos asistiendo al espectáculo de la casa entera ardiendo en llamas. Alexander, como un oficiante situado frente al altar, contempla desde lo lejos la majestuosidad de todo su hogar entregado al fuego, cada vez más violento. Es su ofrenda.
Su sacrificio, no obstante, tal como prometió en su dramática oración durante la pesadilla, no va a circunscribirse al límite de sus posesiones. Allí dio palabra de ofrecerlo todo. “Rechazo mi propio ser -dijo entonces- Me quedaré mudo”. Así acontece, en efecto. Porque cuando su familia aparece quedando petrificada al contemplar a Alexander parsimonioso y solemne ante la gran hoguera, se presenta casi de inmediato una ambulancia que, con sus forzudos enfermeros, reducen costosamente a Alexander y se lo llevan. Es lo obligado con todo sujeto que pierde la cabeza. Tan sólo María, la bruja buena, a cuyas rodillas se abraza Alexander intentando vanamente protegerse, lo defiende de sus “seres queridos” rogándoles que no le toquen y que, por favor, le dejen en paz. También su amigo Otto, el ángel liberador, recibió el abrazo de Alexander antes de desaparecer definitivamente desde el lugar del sacrificio.
La esperanza reconquistada.
Como epílogo de la obra volvemos al paisaje del árbol seco plantado junto a la orilla del mar. El niño, como beneficiario fundamental de la salvación conquistada por su padre, camina con una regadera en la mano para cumplir fielmente el ritual de regar el árbol marchito. La música le acompaña, mezclada con el sonido de los animales y de extrañas resonancias guturales que, desde la garganta de María, parecen remitir a una naturaleza profunda y esperanzada en su propia fecundidad. Esta primitiva melodía se funde finalmente con el “Apiádate, Señor” de J. S. Bach que reclama del cielo la misericordia. Alexander se hace de nuevo presente por el recién estrenado escenario de la vida con un misterioso paso de la ambulancia que anteriormente lo había conducido.
En las imágenes finales encontramos al niño relajadamente descansando en el suelo, con su cabeza reclinada junto al árbol. Como quien espera seguro la llegada de su sombra. Y por primera vez le podemos oír hablar: “Lo primero que se creó fue la palabra. Dime por qué papá”.
Al desaparecer las imágenes, podemos leer: “Esta película está dedicada a mi hijo con confianza y esperanza”.
2. Encarnación y redención.
Es innegable que la dramaturgia del film de Tarkowsky presenta resonancias íntimas con la estructura del dogma cristiano, tanto en lo que concierne al misterio de la Encarnación como el que hace referencia al de la Redención. No en vano hacen acto de presencia símbolos y representaciones expresamente cristianas tales como el dibujo de la adoración de los Magos de Leonardo, las imágenes de lo iconos rusos o la utilización como fondo musical de la “Pasión según San Mateo” de J. S. Bach.
De modo menos explícito, pero con un carácter más de fondo, encontramos grandes resonancias religiosas en los elementos estructurales del drama. Como en el dogma cristiano, también en la película es un ángel (Otto) el que anuncia la salvación. Esta tiene lugar gracias al consentimiento de una mujer que se llama María y, lo que resulta más significativo, se lleva a cabo a través de una dramática acción sacrificial.
Estas semejanzas, no obstante, se resaltan y, creativamente, cobran nuevo vigor por empleo de una serie de significativas inversiones. En efecto, es un ángel el que anuncia la salvación. Pero no lo hace visitando a una virgen llamada María, sino a un hombre casado llamado Alexander. Por otra parte, la salvación que le anuncia se llevará cabo concibiendo la vida en el encuentro con una mujer igualmente llamada María, pero no de un modo virginal, ni para engendrar un nuevo ser. Y como la inversión más relevante de todas, tenemos que la ofrenda sacrificial que aquí se lleva a cabo no es, tal como acontece en el cristianismo, la de un hijo en favor de su Padre, sino la que lleva a cabo un padre en favor de su hijo. Sólo así, éste podrá renacer a la esperanza.
A través de estas significativas consonancias y disonancias con el tema cristiano de la salvación, “Sacrificio” de A. Tarkowsky nos invita a reconsiderar algunas claves importantes de la existencia de todo sujeto humano (creyente o no) en su devenir personal. Cuestiones, por lo demás, bastante delicadas y en las que fácilmente se viene a tropezar, con enorme riesgo. Los personajes de la historia nos ayudarán a comprenderlo en profundidad.
El ángel mensajero.
No hay salvación sin ángel que la anuncie y que haga saber el modo particular en que se tendrá que llevar a cabo. Como, de hecho, acontece también en nuestras vidas.
Que no se alarme el lector. No encontrará aquí una propuesta para adherirse a la moda angélica que se ha impuesto en nuestros días. No nos vamos a unir al coro de voces que propugnan la creencia en esos seres invisible y mágicos y que, desde los magazines dominicales, se nos dice que aletean misteriosamente rondando por entre las vicisitudes de nuestro devenir. Esos ángeles que pululan por numerosos libros que hoy se publican, que se prodigan en “pinks” y otros adornos para el realce, que encontramos en las reproducciones de los niños alados de las pinturas Rafael para adornar pubs y discotecas, esos ángeles no son más que retazos de religión en el seno de una sociedad incrédula y desencantada. Creencias en ofertas y a bajo precio dentro de los grandes supermercados de la superstición y la frivolidad.
Los ángeles que anuncian e indican los caminos de salvación en nuestra vida no tienen alas ni muestran resplandores. Ni siquiera son invisibles. Generalmente están ahí, junto a nosotros. Son de carne y hueso y, por decirlo así, son nuestros hermanos en la carne. Igual que Otto, padecen también sus propias dudas, desesperanzas y temores. Pero también, como con Otto, en el encuentro con ellos se produce la manifestación de dimensiones de la vida que hasta entonces no habíamos podido registrar. Revelan lo que estaba oculto para nosotros, son testigos de dimensiones de la realidad que siempre se nos escaparon.
En verdad son muchos los ángeles. Casi tantos como seres humanos. En la medida en que cada ser humano puede, en determinados momentos, convertirse en una especie de palabra reveladora a partir de lo que su propia historia ha ido tejiendo en ellos. Bastaría pararse un momento a pensar para caer en la cuenta de los numerosos ángeles que, de hecho, han ido pasando por nuestra vida creando en nosotros libertad y salvación.
Muchas veces aparecen donde menos los podíamos esperar. Como le sucedió a Alexander: “No sabía que estuvieras interesado en esa clases de problemas”, comenta sorprendido cuando el “ignorante” cartero Otto le habla de la esperanza, la desesperanza, del problemático sentido de la existencia y del más allá. Y es que los ángeles, como Otto, no siempre llegan por los caminos que previamente nosotros, en nuestra ignorancia sobre “asuntos angélicos”, les tenemos asignados. No siempre eligen esas vías que, según se nos dijo desde la “oficialidad”, son las únicas por las que pueden transitar los “mensajeros del Señor”. No siempre entran en nuestra casa por las puertas que previamente acondicionamos para ellos. Pueden entrar, sorpresivamente, por la humilde y menospreciada puerta trasera, por la ventana incluso. Sabe Dios, por qué otro lugar. Y con mensajes muy extraños también. Como Otto, ordenando una acción fuera de todos los límites de la “legalidad”: el encuentro amoroso con la “bruja buena”, ignorando al enviarlo a casa de la sirvienta su condición de casado e incluso de hombre de buena posición. Es necesario reconocer que, a veces, puede ser muy difícil acometer la empresa que el ángel nos señala. Porque los ángeles que encontramos en nuestro caminar, como aquellos de los que nos habla la Biblia, nos desconciertan, nos invitan a veces pelear con ellos, parecen en otros momentos (como ocurría también con Otto) que bromean y que intentan “quedarse” con nosotros. Y lo que es más triste, hay muchos que pasan a nuestro lado y no son percibidos porque nuestros miedos o nuestros prejuicios nos cierran la sensibilidad suficiente para reconocerlos.
También podemos encontrar “ángeles malos”, como aquel que tocó a Otto con su mano derribándole por tierra. Y es que la señal de su acción en nosotros es, efectivamente, muy parecida a la de la muerte. Nos tiran abajo, nos convierten en seres decepcionados y resentidos, nos inducen a la resignación pasiva, al desinterés, a la apatía y al abandono. O nos tientan con el brillo y el oropel del prestigio, la posesión y el poder. Para acabar -como Alexander- con unas esposas puestas.
Otto, por el contrario, lo que genera en sus oyentes es la sorpresa, la conciencia de nuestra miopía vital, el encantamiento, la confirmación en el valor de la existencia, el misterio, el descubrimiento de las capas olvidadas de nuestro ser y un deseo profundo de encuentro, intercambio y comunicación. En definitiva, Otto señala siempre en nosotros el camino de la vida. Por eso nos conducen siempre en dirección a María.
María, la mujer amante.
La vida llega a través de la mujer. Como le llegó a Alexander a través de María, convertida en madre protectora y en tierna amante. Fue con ella con quien pudo rememorar aquella otra mujer primera, su madre y con quien pudo comprender la lejanía que en su vida se había ido operando respecto a su ser original. En el denso diálogo que mantiene con la mujer antes de pedirla como amante, Alexander comprendió la violencia que es un jardín como sometimiento de la naturaleza virgen. “Los humanos siempre se han defendido de los otros humanos y de la naturaleza -había comentado con anterioridad- De esa naturaleza a la que pertenecemos y de la que sistemáticamente hemos abusado con violencia”.
María, como símbolo que genera y da a luz la vida y la salvación tampoco se circunscribe a determinadas representaciones de carácter religioso. Como en el caso de los ángeles, también María puede hacer aparición de múltiples modos y maneras a lo largo de nuestra existencia. A veces también por donde menos podíamos imaginar. Tal como le sucedió a Alexander: nunca pudo pensar que la vida surgiría en él a través del contacto con aquella asistenta de su hogar. Necesitó un ángel que se lo manifestara. Y, en este sentido, habría que afirmar que si los ángeles no tienen sexo, María tampoco. Porque a María podemos encontrarla tanto en mujeres como en hombres. Allí está donde el encuentro humano nos conduce al contacto con lo primero, con esas zonas de nuestro ser donde se van diluyendo los pensamientos y palabras y se va dejando paso a la ternura, a la caricia, a la comunión y al intercambio de lo más original de nuestros ser.
Alexander necesitó de ello para emprender su sacrificio. No basta, en efecto, la mera lucidez para efectuar la ofrenda de sí. Junto a ella se hace imprescindible también la fuerza y el empuje vital, que tan sólo nace de haberse sumergido previamente en el lo más primigenio de la existencia. Hace falta haber gustado de nuevo la vida para comprender la necesidad del sacrificio, la necesaria poda de nuestras ramas muertas. No se llega a la ofrenda sacrificial desde la razón, sino tan sólo desde la experiencia vivida del amor.
Alexander “había visto” ya y había comprendido el sin sentido de la vida que le rodeaba y que le invadía internamente. Pero ese puro «ver», por impotente, no hacía sino multiplicar su hastío y desesperación: “¡Qué cansado estoy de esta maldita trampa! -había comentado en un momento- Palabras, palabras y palabras…¡si alguien al menos hiciera algo!, ¡si alguien pudiera poner fin a algo, cambiar algo!”.
Por ello, tan sólo cuando tuvo la experiencia primigenia de la vida en su encuentro con “la bruja buena”, cuando suplicó un calor primero, cuando volvió a gustar una ternura recién nacida, cuando se vió envuelto en el amor que María “le hace”, entonces tan sólo se hizo capaz de arremeter valientemente con todo. Como quien lleva a cabo una profunda regresión hasta los lugares más antiguos de la vida y, desde ahí, se retroalimenta y se impulsa para enfrentar un difícil futuro. Degustó con María el sabor de la vida y sólo así pudo constatar cuánta vitalidad había perdido y cuánta savia se le había escapado por tantos caminos equivocados a lo largo de su años. A partir de ahí, ya no le importó nada. Ni su casa, ni sus pertenencias tan costosamente ganadas, ni él mismo. Estuvo dispuesto a “perder la cabeza” ante los “cuerdos”, que tan firme y angustiosamente le ataron, lo apartaron y lo encerraron. Ya no hubo nada que le obstaculizara en su más profunda aspiración: la de reconquistar una vida, la de ofrecer una confianza y una esperanza a su pobre niño silencioso.
Pero ¿por qué una destrucción tan colosal como requisito para generar una esperanza?
La ambigüedad del sacrificio.
El mayor logro del largometraje de Tarkowsky radica, quizás, en la formidable intuición que ha tenido el autor para comprender el valor y el sentido profundo que puede tener la ofrenda sacrificial en nuestras vidas. Es ésta una cuestión nada fácil, por lo demás. Al contrario. Se trata, efectivamente, de un asunto en el que intervienen siempre complejos elementos que, con facilidad, provocan deslizamientos hacia zonas bastante peligrosas para el crecimiento personal.
Desde nuestra infancia, hemos oído una y otra vez que “hay que sacrificarse”. También hemos constatado siempre el valor que a nuestro alrededor se concedió a la “capacidad de sacrificio” y el mérito que se otorgaba a las “personas sacrificadas”. Y sin embargo, es muy probable que, al mismo tiempo que intentábamos acomodarnos esforzadamente a la propuesta que se nos hacía, algo en nuestro interior nos alertara sobre las turbiedades que se pueden esconder en la dinámica de lo sacrificial. De ahí, el recelo, cuando no el rechazo, que con frecuencia se suscita en nuestros días cuando se propugna el desarrollo de actitudes sacrificiales. Tarkowsky con su película ha mostrado también así su valentía al afrontar un tema de no muy buena prensa en nuestro mundo actual.
La ambigüedad que se puede esconder en las conductas sacrificiales se deja ver significativamente en el mismo sentido que se atribuye al vocablo “sacrificio”. Éste se puede entender como “Ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación” o también como “Acción de sacrificar víctimas a los dioses”, “Acción de sacrificarse” o, todavía, “Operación quirúrgica muy cruenta y peligrosa”5. Tenemos, pues, un sentido de homenaje, de don, de regalo, por una parte y, por la otra, un significado muy diverso de expiación, muerte o destrucción. El primer significado se subraya preferentemente con el término ofrenda, el segundo con el de sacrificio. La ambigüedad renace, sin embargo, cuando utilizamos los términos de “ofrenda sacrificial”.
Y es que el sacrificio puede, efectivamente, responder a dinámicas bastante problemáticas y cuestionables. A veces, pretende tan sólo atraer interesadamente la mirada compasiva de los otros: tal como sucede en ese tipo de madres que de modo permanente se muestran a sí mismas como Dolorosas, con sus corazones sangrantes y heridos con siete puñales de dolor. “Mirad cómo sufro por vosotros”, parecen decir, incluso cuando muestran la mejor de sus sonrisas. Aprisionar a los otros por la culpabilidad constituye su intención más oculta y refinada.
Pero, especialmente, el sacrificio peligra de pervertirse cuando se enreda en las mallas de la propia culpabilidad (“Esto es culpa mía”, afirma Adelaida, con poca lógica, pero de modo muy significativo, cuando se anuncia la conflagración nuclear). Sacrificarse, en esta dinámica, supone pagar una pena impuesta, asumir un sufrimiento como consecuencia de las propias culpas. Implica, esencialmente, una dinámica de automutilación como autocastigo. Su intención primaria radica entonces en encontrar una salida de emergencia para una culpa enfermiza, de carácter esencialmente persecutorio, que sólo parece aliviarse mediante una necesidad y búsqueda de castigo. La mortificación (mortem facere) preside su experiencia6.
Desde esta concepción del sacrificio, dinamizado por los sentimientos de culpabilidad, fácilmente se llega a la magnificación y glorificación del sufrimiento humano. Como si el dolor por sí mismo pudiera ser un fin deseable o acarrear algo bueno. Se olvida, entonces, que el único sufrimiento “saludable” es el que se asume en favor y como medio de aliviar el dolor y la desgracia de los otros o de nosotros mismos.
El sacrifico, la renuncia, la mortificación sólo pueden adquirir un valor cuando se constituyen como medios para conquistar una transformación, un renacimiento, una nueva forma de recuperar la vida. Esa es la gran intuición a la que Tarkowsky logró darle tan bella expresión plástica.
La ofrenda sacrificial.
Significativamente, a la hora de titular la película parece que nuestro autor tampoco escapó a la dificultades inherentes que presenta la ambigua dinámica de lo sacrificial. “Ofrenda” se titulaba un proyecto anterior, que finalmente combinado con otro, titulado “La bruja buena”, dio lugar a esta última versión, titulada originalmente “Offert. Sacrificatio”.
En el film, en efecto, asistimos a algo más que a una ofrenda. Ofrenda es la copa que el mago ofrece a Jesús niño en el dibujo de Leonardo y son también los regalos que le hacen a Alexander con motivo de su cumpleaños: el bello libro de los iconos rusos o el antiguo mapa de Europa con que Otto le obsequia. También es cierto que en cualquier ofrenda, don o regalo existe una dimensión de sacrificio. “Sé que para ti esto no representa ningún sacrificio”, comenta Alexander al recibir el presente de Otto. Pero éste añade certeramente: “Eso es lo que tu crees. Todos los regalos requieren su pequeño sacrificio, que es lo que les da valor”. En toda ofrenda, efectivamente, nos desprendemos de algo y, en ese sentido, sacrificamos también algo nuestro en favor del otro. Le manifestamos así el lugar que él ocupa en nosotros, su presencia en nuestro interior. Y, paralelamente, expresamos una intención de diálogo y de intercambio amoroso y transformador. Pero en el mero don, regalo u ofrenda no tiene por qué haber destrucción, holocausto ni inmolación. Sí la hay en la acción decisiva, el incendio de todo, que Alexander lleva a cabo en favor de su hijo. La suya es una “ofrenda sacrificial”.
Sabemos que, con frecuencia la misma vida, para poder perpetuarse, necesita y exige destrucción, aniquilamiento e, incluso, violencia: la necesaria para llevar a cabo la eliminación de la muerte que, paradójicamente, ha ido creciendo también con el mismo desenvolvimiento de la vida. Es lo que, en sueño, se le manifestó a Alexander: el sinsentido de una existencia carente de espiritualidad, temerosa de lo verdaderamente humano, imposibilitada para la comunicación y el encuentro, alejada de la naturaleza. Había, pues, que consumir en el fuego purificador todo lo que a lo largo de su vida se le fue adhiriendo como una corteza de muerte. Ese fue su sacrificio: el de matar a la muerte, cercenar lo que progresivamente se había ido pudriendo en el interior de su vida, talar lo que ya no contenía ningún germen de vitalidad, podar las ramas que perdieron cualquier posibilidad de vivificarse con nueva savia, eliminar lo que, de ninguna manera, podía ser ya portador de esperanza.
“El pecado es lo innecesario”, había dicho Alexander. Tan sólo le faltaba el valor para acabar con él. Otto, el ángel mensajero le había comunicado el lugar donde podría recuperar el sabor de la vida y la fuerza necesaria para reconquistarla. Su encuentro amoroso con María es, por eso, lo que le impulsa para eliminar lo innecesario, el pecado, y conquistar así una salida a la desesperanza y el vacío. El sacrificio de Alexander, está, pues, motivado y encuentra su mejor sentido, no desde la culpa de un pasado no asumido, sino desde el empeño por modificar el presente y ganar un futuro mejor para su hijo.
Alexander “sacrificado”, loco, excluido, ha logrado, que su hijo renazca a la esperanza, riegue su árbol seco junto al mar y se encuentre a sí mismo en el contacto desnudo con la naturaleza. Renace en él la palabra. Y con ella reencuentra la originaria pregunta de la vida: “Lo primero que se creó fue la palabra. Dime por qué papá”.
Carlos Domínguez Morano
1 Andrei Tarkowsky nació en Zacroce (Rusia) el 4 de abril de 1932, hijo del poeta Arseni Tarkowsky. Estudia música desde lo siete aZos, sintiendo además gran afición por la pintura. En 1954 comienza estudiar cine en Moscú, diplomándose en 1961 con el mediometraje «La apisonadora y el violín». Su primer largometraje, «La infancia de Iván» (1962) gana el León de Oro en la Mostra de Venecia. Su siguiente film «Andrei Rublev», presentado en Cannes en 1969 fuera de concurso, obtiene el premio de la FIPRESCI, en tanto que «Solaris» (1972) recibe el Premio Especial del Jurado en otra edición del anterior certamen. Sus crecientes dificultades con el sistema comunista de la antigua U.R.S.S. le llevan a exilarse en la Europa Occidental. Muere de cáncer en París en 1986. Además de las películas seZaladas, la corta filmografía cuenta con los siguientes títulos: «El espejo»; «Stalker» (1979); «Nostalgia» (1983) y «Sacrificio» (1986), presentada tres meses antes de morir. Cf A. Tarkowsky, Die versiegelte Zeit, Ullstein Verlag, Berlin-Frankfurt/Main, 1985; obra en la que el autor expresa sus ideas fundamentales sobre el arte y la estética del cine. Cf también: M. Alcalá, El cine – arte según A. Tarkowsky y Sacrificio. La palabra y el silencio: ReseZa 162 (1986) 21-25 y 169 (1986) 23-24.
2 Título original: Offert, Sacrificatio. Producción: Suecia, Francia y Gran BretaZa. Dirección y guión: A. Tarkowsky. Fotografía: Sven Nykvist. Montaje: A. Tarkowsky y Michal Lezcylowski. Música: J. S. Bach, Watazumido-Shuso, Delécarli y Härjedalen. Duración: 145 minutos. Intérpretes: Erland Josephson (Alexander), Susan Fleetwood (Adelaida), Tomy Kjeliqvist (niZo), Filippa Franzen (hija), Allan Edwarli (Otto), Sven Wollter (Víctor), Valerie Mairesse (Julia, la sirvienta), Gudrun Gisladottir (María).
3 Así lo comenta su esposa en una entrevista para un programa de Televisión, realizado poco después de la muerte del autor.
4 A este tipo de pintura religiosa Tarkowsky dedica una de sus mejores películas: «Andrei Rublev». Los iconos en él están asociados a la densa experiencia religiosa comunicada por su madre durante la infancia.
5 Cf. el Diccionario de la Real Academia Española,el Diccionario ideológico de la lengua española de J. Casares o el Diccionario de uso del español de María Moliner. La misma equivocidad se pone también de manifiesto en francés, inglés o alemán
6 A nadie se le escapará, por lo además, que toda está dinámica perversa del sacrificio, si bien no necesita para instalarse de la experiencia religiosa, puede verse multiplicada hasta límites increíbles cuando se alía con ella. No en vano, el sacrificio ha constituido siempre una pieza nuclear en toda religión. En esos aspectos fijé mi atención en otros trabajos: El Dios imaginado: Razón y Fe 23 (1995) 29-40; Teología y Psicoanálisis, Cristianismo y Justicia, Barcelona 1995, 39-50.